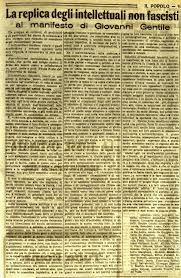De algunas carpetas empolvadas de Schlemihl, esta traducción de un texto de Agamben sobre Celan, Dante e così via.
PD 2025: Versión corregida.
En 1961, en ocasión de una encuesta del librero Flinker de París sobre el problema del bilingüismo, Paul Celan respondió lo siguiente:
No creo en el bilingüismo en poesía. Una lengua doble, sí, existe, incluso en muchas obras de arte contemporáneo, especialmente en aquellas que saben ponerse de acuerdo convenientemente con el consumo cultural de turno, tanto políglota como polícromo.
La poesía es la unicidad destinal [destinale] del lenguaje. No, por lo tanto, –permítaseme esta verdad banal, hoy que la poesía, como la verdad, se esfuma a menudo en la banalidad-, no, por lo tanto, la duplicidad.
En un poeta judío de lengua alemana, nacido y criado en una región, la Bucovina, donde se hablaban corrientemente, además del yidish, al menos cuatro lenguas, esta respuesta no podía haber sido dada a la ligera. Cuando, apenas terminada la guerra, en Bucarest, sus amigos, con el objeto de convencerlo en transformarse en un poeta rumano (se conservan, de este período, sus poesías escritas en rumano), le recordaban que no habría debido escribir en la lengua de los asesinos de sus padres, muertos en un campo de concentración nazi, Celan respondía simplemente: “Sólo en la lengua materna se puede decir la verdad. En una lengua extranjera, el poeta miente”.
¿Qué clase de experiencia de la unicidad de la lengua se ponía en cuestión aquí según el poeta? No simplemente, por cierto, la de un monolingüismo que usa a la lengua materna excluyendo a las otras, pero en el mismo plano que éstas. Más bien, es pertinente aquí esa experiencia que Dante tenía en mente cuando escribía, sobre el hablar materno, que éste “uno e solo è prima ne la mente”. Hay, en efecto, una experiencia de la lengua que presupone siempre palabras –es decir, en la que hablamos como si tuviésemos siempre palabras para la palabra, como si tuviésemos siempre una lengua incluso antes de tenerla (la lengua, que entonces hablamos no es nunca única, sino siempre doble, triple, presa de la fuga infinita de los metalenguajes); y existe otra experiencia, en la que el hombre se encuentra, por el contrario, absolutamente sin palabras frente al lenguaje. La lengua para la cual no tenemos palabras, que no finge -como lengua gramática- ser incluso antes de ser, sino que “è sola prima in tutta la mente” es nuestra lengua, es decir la lengua de la poesía.
Por ello Dante no buscaba en De vulgari eloquentia esta o aquella lengua materna elegida entre la selva dialectal de la península, sino sólo aquel vulgar ilustre que, expandiendo su perfume en cada una, no coincidía con ninguna; por ello, los provenzales conocían un género poético –el desacuerdo- que certificaba la realidad de la lengua remota sólo en el babélico decir de los múltiples idiomas. La lengua única no es una lengua. Lo único, en el que los hombres participan como en la única verdad materna posible, es decir, común, está siempre dividido: en el momento en el que alcanzan la última palabra, ellos deben tomar partido, elegir una lengua. Del mismo modo, nosotros podemos, hablando, decir sólo alguna cosa –no podemos decir únicamente la verdad, no podemos decir solamente que decimos.
Pero que el encuentro con esta única lengua, dividida e imperceptible, constituya, en este sentido, un destino, implica admitir que sólo en un momento de debilidad el poeta se ha dejado arrancar. ¿Cómo podría, en efecto, haber un destino, allí donde no hay todavía palabras significantes, allí donde no hay todavía identidad en la lengua? ¿Y en quién tendría lugar el destino si, en ese punto, todavía no somos hablantes? Nunca tan intacto, lejano y sin experiencia es el infante como cuando, en el nombre, está sin palabras frente a la lengua. El destino concierne solamente a la lengua que, frente a la infancia del mundo, jura poder encontrarla, jura tener alguna cosa que decir de ella y sobre ella, desde siempre, además del nombre, algo que decir.
Esta vana promesa de un sentido de la lengua es su destino, es decir, su gramática y su tradición. El infante que, piadosamente, recoge esa promesa y, aun mostrando la vanidad de ésta, decide, con todo, la verdad, decide acordarse de ese vacío y llenarlo, es el poeta. Pero, en ese punto, la lengua está delante de él tan sola y abandonada a sí misma, que no se impone ya de ninguna manera –más bien (son todavía palabras, tardías, del poeta) se expone, absolutamente. La vanidad de las palabras ha alcanzado aquí verdaderamente la altura del corazón.
Extraído de Giorgio Agamben, Idea della prosa, Macerata, Quodlibet, 2002, pp. 29-31. Traducción: Diego Bentivegna.